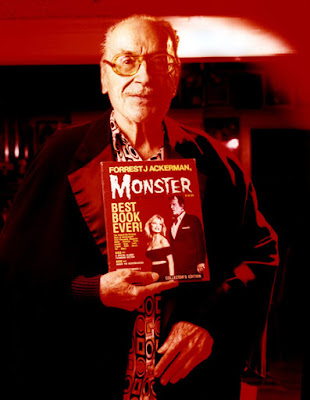Escritor invitado: Raúl Tomás Torres Marín
.
Sobre el autor:
Raúl Tomás Torres Marín, nacido en 1966, escritor venezolano residente en Colombia hace veintinueve años. Trabajó para la Alcaldía Mayor de Bogotá como funcionario del Archivo de la Secretaría de Hacienda y ahora se gana la vida como decorador en una Fábrica de cocinas integrales de su propiedad.
En 1999 hizo parte del XVI Taller de Escritores de la Universidad Central de Bogotá, bajo la dirección de Isaías Peña y Jorge Franco.
En 2004 ganó el III Certamen Internacional de Relatos “Ron y Miel”, en Guadix, España, con el relato “Lo importante de la autopsia” (www.publicacionescomala.com).
En 2005, en la Universidad Santo Tomás de Bogotá alcanzó el segundo premio del I Concurso Tomasino de Cuento para Adaptación audiovisual con la obra “De padre a hijo”, misma obra que resultó finalista dentro del XXXV Concurso de Cuentos Hucha de Oro 2008, en Madrid, España (www.funcas.es); en 2000 resultó finalista del Concurso Nacional de Cuentos “Ciudad Barrancabermeja” con el relato “El Caballito de Los Andes”.
En 2006 fue publicado su cuento “El de la 305” en la antología Cuadernos de RENATA, publicada por el Ministerio de Cultura.
Actualmente prepara la publicación de su primer libro de cuentos y escribe su primera novela con el auspicio del Taller de Novela de la Red Nacional de Talleres Literarios, en Bogotá, bajo la dirección del escritor Nahum Montt.
.jpg)
DE PADRE A HIJO
Con todo mi amor, a Gisela Ocampo
donde quiera que esté.
.
“¡mi padre, parece que veo a mi padre!”
Hamlet, de Shakespeare
La cerilla comenzó su ruta a lo largo de la banda de piedrecitas.
Bajo el crepúsculo y los elementos Bogotá se arrebuja y se silencia; como todo animal grande, tras las horas de labor del día, recoge sus carnes sin sosiego.
Minutos antes de la llovizna, la silueta del hombre abandonaba en el parqueadero de la estación de trenes un automóvil robado días atrás por la gente del Doctor; sus manos avezadas activaban previo los controles del detonador instalado por los especialistas bajo el asiento. Después de regalar al portero propina con una sonrisa se marchaba sin afán y encaminaba su rumbo por la Jiménez hasta el sitio acordado: “El Dólar”, tres cuadras arriba.
Al entrar, su estatura dibujó un rastro de huellas de agua en las baldosas del piso y atrajo la mirada marchita de la mujer que velaba un aguardiente al calor de un tango (...quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo...). Sin hablar se acodó en la barra y con la autoridad de un billete ordenó trago mientras escudriñaba las mesas de un vistazo de lince. Los hombres del Doctor no llegaban aún.
Irguió el claroscuro de su figura, observó el tráfico de automóviles sumado al paso de la gente y rodeado por el zumbido de millones de soledades contiguas se sintió solo. Pegó los ojos a las gotas que azotaban el ventanal, iluminadas de pronto por el estallido diminuto e instantáneo y revivió la crudeza de los aguaceros en casa de la vieja Emilce, que invierno tras invierno, se aferraba a la falda de la montaña por esa terquedad de no morir que sufrimos todos.
Por ella, por llevársela a vivir a parte aseada, enfrentó cuanto lío le mostró el destino.
“Primero fue el asunto del lavadero de carros, que producía para mal comer y mantener mojado y maloliente todo el día. Mejor andate pa’ Bogotá Johnefe, le decía Bencho Álvarez todos los días. Dejame viejo, aquí al menos le levanto plata a la vieja, contestaba, y seguía sacándole brillo a un Cadillac, hasta que dolía a la lujosa carrocería y a sus dedos ampollados.
Por oponer resistencia, a Bencho lo acostó la policía la noche que allanó el garaje en busca de carros robados, escondidos a cambio de la renta diaria que permitía al pobre pagar los impuestos del lote y a cinco bocas más acostarse todas las noches con la barriga a medio llenar. Mejor, así no contempló las aguantadas de hambre que padecieron su mujer y los muchachos en Manizales, adonde huyeron por esquivar la penitenciaría de Itagüí o una correccional de menores. Los otros que bregaban ahí por cualquier centavo se desperdigaron en los tugurios y pueblos que intermedian Bogotá y Medellín.
En el fardo de la memoria, Claudia Elcano ocupaba un nicho que ni el vapor del olvido empañaría, pintada por el resplandor de la juventud y los adornos de la hermosura, en cuyo vientre árido moriría sin ver la luz algún hijo noquerido, según oyó comentar después. Fue la primera mujer, bajo la bujía de una lámpara a gasolina, amenazante de venirse al suelo al compás del choque de los cuerpos sudorosos que desollaban la piel de su virginidad. Es que ya no me querés John Fabio, lloraba la chica el día de la despedida para siempre en las escaleras sin número que subían al arrabal. Llevame contigo que yo voy donde querás, insistía, pero él la calló con arrogancia: Vos no estás acostumbrada a aguantar, mejor esperame que cuando tenga plata reunida vuelvo por vos y nos casamos; ahorita tengo que volarme porque la policía le cayó al chuzo de Bencho y nos andan buscando a todos.”
El fuego chisporroteó y el olor dulzón del fósforo le rascó la nariz.
“A Bogotá llegó de mañana, con el ánimo atenazado por el frío del altiplano y debió pasar las primeras noches bajo un puente y dormirse y despertarse con porfiadas punzadas en el estómago. Cuando el hambre venció al orgullo y le obligó a pedir limosna a los transeúntes logró juntar monedas para comprar algo de comer.
Sentado en un parque determinó no mendigar más y pronto entabló cuitas con los muchachos de harapos que conducían una carreta tirada por un caballo escuálido, quienes lo ubicaron en el espacio rudo de la vida callejera y esgrimiendo el argumento irrebatible de un cuchillo feroz le tumbaron la caja de cartón que contenía su miseria.
Gracias a su olfato y a los datos aportados por los gamines encontró el “Bronx”, detrás de San Victorino, guarida de peligro y malhechores donde circula toda suerte de drogas, armas y mercancía pirata, y se enroló en una banda de jaladores prestigiada por el “trabajo limpio” y la aversión a hechos de sangre durante sus expediciones en las solitarias avenidas de la noche bogotana.
En los pantanos de la existencia sin leyes diferentes al instinto destacaron rápido su pericia y serenidad en el complejo arte de arrebatar lo ajeno. Su primera satisfacción fue consignar a la vieja Emilce los pesos que le reportó el asalto a un minimarket que funcionaba veinticuatro horas en la plaza de Las Nieves. Durante ese lance, el terror en los ojos de una gorda que hurtaba productos naturistas le elevó a sentir el poder, libre del miedo que también navega en la sangre de quien se juega la vida al azar en linderos de lo prohibido. Oleadas de placer le irrigaban las sienes y le sumergían en espirales de vértigo, mientras doblaba el brazo de su víctima y la arrastraba a los baños.
–Este man va a ser un duro, le decían, prontico va a tener mucho billete.
La mezcla de sadismo, pánico y ansiedad de ladrón adolescente que le embriagaba en los minutos del delito lo empujó al error luego de meses de éxito en la pandilla.
De madrugada sorprendieron a una pareja que estremecía con el fragor del placer las latas de su automóvil en un callejón oscuro. Sálganse rápido par de cabrones, que no tenemos toda la noche, gruñó Jimmy el Ácido. Los cinco empuñaban sendos revólveres cuya vista redujo a los desafortunados que nada más atinaban a cubrir su pudor y ya rodaban por el suelo cuando él se arrojó sobre la mujer y la tomó del cabello; Está buena la putica esta, le deletreó en el rostro. Un grito de sirena policial acercándose y el de la mujer, ahogados por el bramido del Magnum; tres disparos rasgaron la neblina y precipitaron la fuga.
–Qué hizo este marica, se agarraba la cabeza el Ácido; La mató, la mató este burro.
El Parque Nacional desierto absorbió la carrera de los bribones y el silencio de la Séptima dormida les tendió su manto.
–John Fabio tomá esta plata y perdete, le recomendaron; Esa muñeca salió en El Espacio y nos salás el negocio porque ya te debe estar buscando la policía.
Ese fue el adiós, pero esparcido en sus neuronas quedó el miedo en el rostro de la mujer, el estallido del cerebro atravesado por los proyectiles, la sangre que salpicó la ropa de ambos en la oscuridad y otra vez ese sentimiento de poder, el tridente de Poseidón, la potestad de la vida o la muerte en sus manos.”
Por el pequeño madero la llama prosiguió el avance hacia los dedos apretados y despidió a su paso volutas de humo que rodearon al hombre y nublaron sus pupilas.
“El mundo de la delincuencia fabrica un tejido de relaciones que envuelve a quien se aventura en él, al estilo de la telaraña a la mosca atrapada, medida sin misericordia por la mirada del propietario del cepo que se cierne sobre su cena. La marcha del tiempo aleja la posibilidad de escapar.
–Es sencillo, explicó el tipo, nosotros le entregamos el paquete armado y usted lo lleva al sitio; No se ponga a pensar güevonadas, no más imagínese lo que podrá hacer con ese billete y se larga rápido pero sin correr, para no echarse encima las miradas. El mismo día otro giro para la vieja Emilce, ya debe tener bonito el rancho.”
De la estación repleta de obreros que regresaban a casa se prolongó el silbato de la locomotora que trepidaba lista a desafiar la distancia. El hombre fijó la vista en la incandescencia encarnada de la cerilla.
“Agachate, agachate, que ahí viene el tren, le ordenaba con un susurro y blasfemaba bajito, Maldita sea, que las nubes tapen la luna.
Estaba alta la madrugada. Una hora antes lo había despertado; una mano le tapaba la boca y el índice de la otra le señalaba: Callate que Emilce se emputa si se percata que te traigo conmigo. Luego de vestirse a tientas, en tinieblas habían salido al sereno, el camino era breve y algún perro ladraba lejos.
Por la carrilera, brillante como dos cintas de plata bajo el plenilunio, el tren se acercaba y estremecía el valle con su majestad. En el momento de cruzar frente a ellos, de un salto de tigre su padre se aferró a la escalera del costado; sin preocuparse por la velocidad de la mole, trepó al techo del vagón e introdujo las manos por la claraboya.
Dos centenares de metros adelante arrojó el primer costal y luego otro, sin que el tren que resoplaba se percatara de algo. La luna descendía cuando apareció cargado con dos bultos. Cogé pues mijo, ayudá que estuvo buena la recogida. Oíste pá, no será más fácil volver a entrarnos al depósito de Pedro Alcántara. No seás pendejo John Fabio, todo el pueblo sabe que el aguardiente que vendo sale de los toneles del viejo y me imagino que estará esperando desquite con la carabina presta; caminá mejor, el próximo viaje nos subimos al vagón de los cerdos, que ya nos hace falta una jamonada.”
El viento húmedo agitó el resplandor de la llama que mordía las uñas del hombre y encendía su cara. A su espalda, el lamento del bandoneón no ahogó la tos de la mujer que hundía el alma en el vidrio de la copa (...y el dulce mirar de tus ojos que no siento ya...)
“Quedate quieto que allá viene, acordate que es el último, el enrejado. Papá, está haciendo mucho frío. Aguantá Johncito, que con lo de ahorita mañana te compro los zapatos que querés.
El tren pasó a ras del hueco que los ocultaba entre las rocas. Con los músculos semejantes a nudos el hombre se lanzó sobre el techo y en segundos se dirigió al objetivo. Lo vio saltar a tierra luego de empujar a un enorme cerdo que rodó varios metros emitiendo horribles chillidos y corrió a ayudar en el instante mismo que restallara a centímetros de su piel un látigo que mil veces le perseguiría en los corredores del crimen: Por encima del traqueteo de los vagones que se alejaban, tronó una ráfaga de fusil. Un silbido cortó el aire y tras un segundo oyó exclamar, Corré John Fabio no te vayan a coger también. Volteó y distinguió en la oscuridad al hombre, de bruces sobre las traviesas. Regresó y se inclinó para auxiliarlo pero este lo rechazó, Escondete pues hombre que yo estoy jodido, me cascaron en la pierna. Pero no puedo dejarlo aquí pá, suplicó su voz de niño. El hombre se tomaba el muslo sangrante y cambió el tono:
–Ya le enseñé lo que necesita saber mijo; no llore que yo vuelvo a buscarlos. Ya sabe como defenderse, no abandone a Emilce mientras tanto, cuídemela bien.
El tiempo le alcanzó para esconderse entre la hierba y ver como varias figuras rodeaban al caído; con los dientes apretados percibió el crujido de las costillas bajo el peso de las botas y la furia de los soldados sin que el hombre doblegado delatara su dolor con quejidos. Las sombras que su niñez pintaba gigantes arrastraron al padre hasta fundirse en la bruma. Como un fantasma pequeño regresó al rancho en penumbra y no reparó que la mujer sin sueño lo observaba entre lágrimas.”
El hombre protegió el fuego con las manos y la mirada absorta.
“Quedate acostado John Fabio que no lo podemos salvar. Vieja quiero saludarlo, así sea de lejos. Ahora sí podrás ir a la escuela, vaticinó la mujer, pero no le alcanzó el eco de sus esperanzas de madre. Atravesó descalzo el llano y escuchó los sonidos del tren. Se acercó a la carrilera y divisó el rostro de su padre como un sudario teñido de moretones tras la reja del último vagón. Parecía sonreír.”
La cerilla consumó el final. El hombre encendió el cigarro ansioso que oprimía en los labios y rebosó sus pulmones de nicotina y pólvora antes de leer el reloj en la diestra.
La sabana tembló la inclemencia de la explosión, el puñal telúrico que arrasa la vida y el mundo a su paso. Sin esperar vueltas salió a la lluvia de la calle que le mojaba el gabán y trenzaba su cabello en desorden, pisó la acera salpicada de muerte y desapareció entre el horror de la muchedumbre y la gritería unánime.
Cuento Finalista del XXXV Concurso Hucha de Oro, Madrid, 2008
.
Sobre el autor:
Raúl Tomás Torres Marín, nacido en 1966, escritor venezolano residente en Colombia hace veintinueve años. Trabajó para la Alcaldía Mayor de Bogotá como funcionario del Archivo de la Secretaría de Hacienda y ahora se gana la vida como decorador en una Fábrica de cocinas integrales de su propiedad.
En 1999 hizo parte del XVI Taller de Escritores de la Universidad Central de Bogotá, bajo la dirección de Isaías Peña y Jorge Franco.
En 2004 ganó el III Certamen Internacional de Relatos “Ron y Miel”, en Guadix, España, con el relato “Lo importante de la autopsia” (www.publicacionescomala.com).
En 2005, en la Universidad Santo Tomás de Bogotá alcanzó el segundo premio del I Concurso Tomasino de Cuento para Adaptación audiovisual con la obra “De padre a hijo”, misma obra que resultó finalista dentro del XXXV Concurso de Cuentos Hucha de Oro 2008, en Madrid, España (www.funcas.es); en 2000 resultó finalista del Concurso Nacional de Cuentos “Ciudad Barrancabermeja” con el relato “El Caballito de Los Andes”.
En 2006 fue publicado su cuento “El de la 305” en la antología Cuadernos de RENATA, publicada por el Ministerio de Cultura.
Actualmente prepara la publicación de su primer libro de cuentos y escribe su primera novela con el auspicio del Taller de Novela de la Red Nacional de Talleres Literarios, en Bogotá, bajo la dirección del escritor Nahum Montt.
.jpg)
donde quiera que esté.
.
“¡mi padre, parece que veo a mi padre!”
Hamlet, de Shakespeare
La cerilla comenzó su ruta a lo largo de la banda de piedrecitas.
Bajo el crepúsculo y los elementos Bogotá se arrebuja y se silencia; como todo animal grande, tras las horas de labor del día, recoge sus carnes sin sosiego.
Minutos antes de la llovizna, la silueta del hombre abandonaba en el parqueadero de la estación de trenes un automóvil robado días atrás por la gente del Doctor; sus manos avezadas activaban previo los controles del detonador instalado por los especialistas bajo el asiento. Después de regalar al portero propina con una sonrisa se marchaba sin afán y encaminaba su rumbo por la Jiménez hasta el sitio acordado: “El Dólar”, tres cuadras arriba.
Al entrar, su estatura dibujó un rastro de huellas de agua en las baldosas del piso y atrajo la mirada marchita de la mujer que velaba un aguardiente al calor de un tango (...quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo...). Sin hablar se acodó en la barra y con la autoridad de un billete ordenó trago mientras escudriñaba las mesas de un vistazo de lince. Los hombres del Doctor no llegaban aún.
Irguió el claroscuro de su figura, observó el tráfico de automóviles sumado al paso de la gente y rodeado por el zumbido de millones de soledades contiguas se sintió solo. Pegó los ojos a las gotas que azotaban el ventanal, iluminadas de pronto por el estallido diminuto e instantáneo y revivió la crudeza de los aguaceros en casa de la vieja Emilce, que invierno tras invierno, se aferraba a la falda de la montaña por esa terquedad de no morir que sufrimos todos.
Por ella, por llevársela a vivir a parte aseada, enfrentó cuanto lío le mostró el destino.
“Primero fue el asunto del lavadero de carros, que producía para mal comer y mantener mojado y maloliente todo el día. Mejor andate pa’ Bogotá Johnefe, le decía Bencho Álvarez todos los días. Dejame viejo, aquí al menos le levanto plata a la vieja, contestaba, y seguía sacándole brillo a un Cadillac, hasta que dolía a la lujosa carrocería y a sus dedos ampollados.
Por oponer resistencia, a Bencho lo acostó la policía la noche que allanó el garaje en busca de carros robados, escondidos a cambio de la renta diaria que permitía al pobre pagar los impuestos del lote y a cinco bocas más acostarse todas las noches con la barriga a medio llenar. Mejor, así no contempló las aguantadas de hambre que padecieron su mujer y los muchachos en Manizales, adonde huyeron por esquivar la penitenciaría de Itagüí o una correccional de menores. Los otros que bregaban ahí por cualquier centavo se desperdigaron en los tugurios y pueblos que intermedian Bogotá y Medellín.
En el fardo de la memoria, Claudia Elcano ocupaba un nicho que ni el vapor del olvido empañaría, pintada por el resplandor de la juventud y los adornos de la hermosura, en cuyo vientre árido moriría sin ver la luz algún hijo noquerido, según oyó comentar después. Fue la primera mujer, bajo la bujía de una lámpara a gasolina, amenazante de venirse al suelo al compás del choque de los cuerpos sudorosos que desollaban la piel de su virginidad. Es que ya no me querés John Fabio, lloraba la chica el día de la despedida para siempre en las escaleras sin número que subían al arrabal. Llevame contigo que yo voy donde querás, insistía, pero él la calló con arrogancia: Vos no estás acostumbrada a aguantar, mejor esperame que cuando tenga plata reunida vuelvo por vos y nos casamos; ahorita tengo que volarme porque la policía le cayó al chuzo de Bencho y nos andan buscando a todos.”
El fuego chisporroteó y el olor dulzón del fósforo le rascó la nariz.
“A Bogotá llegó de mañana, con el ánimo atenazado por el frío del altiplano y debió pasar las primeras noches bajo un puente y dormirse y despertarse con porfiadas punzadas en el estómago. Cuando el hambre venció al orgullo y le obligó a pedir limosna a los transeúntes logró juntar monedas para comprar algo de comer.
Sentado en un parque determinó no mendigar más y pronto entabló cuitas con los muchachos de harapos que conducían una carreta tirada por un caballo escuálido, quienes lo ubicaron en el espacio rudo de la vida callejera y esgrimiendo el argumento irrebatible de un cuchillo feroz le tumbaron la caja de cartón que contenía su miseria.
Gracias a su olfato y a los datos aportados por los gamines encontró el “Bronx”, detrás de San Victorino, guarida de peligro y malhechores donde circula toda suerte de drogas, armas y mercancía pirata, y se enroló en una banda de jaladores prestigiada por el “trabajo limpio” y la aversión a hechos de sangre durante sus expediciones en las solitarias avenidas de la noche bogotana.
En los pantanos de la existencia sin leyes diferentes al instinto destacaron rápido su pericia y serenidad en el complejo arte de arrebatar lo ajeno. Su primera satisfacción fue consignar a la vieja Emilce los pesos que le reportó el asalto a un minimarket que funcionaba veinticuatro horas en la plaza de Las Nieves. Durante ese lance, el terror en los ojos de una gorda que hurtaba productos naturistas le elevó a sentir el poder, libre del miedo que también navega en la sangre de quien se juega la vida al azar en linderos de lo prohibido. Oleadas de placer le irrigaban las sienes y le sumergían en espirales de vértigo, mientras doblaba el brazo de su víctima y la arrastraba a los baños.
–Este man va a ser un duro, le decían, prontico va a tener mucho billete.
La mezcla de sadismo, pánico y ansiedad de ladrón adolescente que le embriagaba en los minutos del delito lo empujó al error luego de meses de éxito en la pandilla.
De madrugada sorprendieron a una pareja que estremecía con el fragor del placer las latas de su automóvil en un callejón oscuro. Sálganse rápido par de cabrones, que no tenemos toda la noche, gruñó Jimmy el Ácido. Los cinco empuñaban sendos revólveres cuya vista redujo a los desafortunados que nada más atinaban a cubrir su pudor y ya rodaban por el suelo cuando él se arrojó sobre la mujer y la tomó del cabello; Está buena la putica esta, le deletreó en el rostro. Un grito de sirena policial acercándose y el de la mujer, ahogados por el bramido del Magnum; tres disparos rasgaron la neblina y precipitaron la fuga.
–Qué hizo este marica, se agarraba la cabeza el Ácido; La mató, la mató este burro.
El Parque Nacional desierto absorbió la carrera de los bribones y el silencio de la Séptima dormida les tendió su manto.
–John Fabio tomá esta plata y perdete, le recomendaron; Esa muñeca salió en El Espacio y nos salás el negocio porque ya te debe estar buscando la policía.
Ese fue el adiós, pero esparcido en sus neuronas quedó el miedo en el rostro de la mujer, el estallido del cerebro atravesado por los proyectiles, la sangre que salpicó la ropa de ambos en la oscuridad y otra vez ese sentimiento de poder, el tridente de Poseidón, la potestad de la vida o la muerte en sus manos.”
Por el pequeño madero la llama prosiguió el avance hacia los dedos apretados y despidió a su paso volutas de humo que rodearon al hombre y nublaron sus pupilas.
“El mundo de la delincuencia fabrica un tejido de relaciones que envuelve a quien se aventura en él, al estilo de la telaraña a la mosca atrapada, medida sin misericordia por la mirada del propietario del cepo que se cierne sobre su cena. La marcha del tiempo aleja la posibilidad de escapar.
–Es sencillo, explicó el tipo, nosotros le entregamos el paquete armado y usted lo lleva al sitio; No se ponga a pensar güevonadas, no más imagínese lo que podrá hacer con ese billete y se larga rápido pero sin correr, para no echarse encima las miradas. El mismo día otro giro para la vieja Emilce, ya debe tener bonito el rancho.”
De la estación repleta de obreros que regresaban a casa se prolongó el silbato de la locomotora que trepidaba lista a desafiar la distancia. El hombre fijó la vista en la incandescencia encarnada de la cerilla.
“Agachate, agachate, que ahí viene el tren, le ordenaba con un susurro y blasfemaba bajito, Maldita sea, que las nubes tapen la luna.
Estaba alta la madrugada. Una hora antes lo había despertado; una mano le tapaba la boca y el índice de la otra le señalaba: Callate que Emilce se emputa si se percata que te traigo conmigo. Luego de vestirse a tientas, en tinieblas habían salido al sereno, el camino era breve y algún perro ladraba lejos.
Por la carrilera, brillante como dos cintas de plata bajo el plenilunio, el tren se acercaba y estremecía el valle con su majestad. En el momento de cruzar frente a ellos, de un salto de tigre su padre se aferró a la escalera del costado; sin preocuparse por la velocidad de la mole, trepó al techo del vagón e introdujo las manos por la claraboya.
Dos centenares de metros adelante arrojó el primer costal y luego otro, sin que el tren que resoplaba se percatara de algo. La luna descendía cuando apareció cargado con dos bultos. Cogé pues mijo, ayudá que estuvo buena la recogida. Oíste pá, no será más fácil volver a entrarnos al depósito de Pedro Alcántara. No seás pendejo John Fabio, todo el pueblo sabe que el aguardiente que vendo sale de los toneles del viejo y me imagino que estará esperando desquite con la carabina presta; caminá mejor, el próximo viaje nos subimos al vagón de los cerdos, que ya nos hace falta una jamonada.”
El viento húmedo agitó el resplandor de la llama que mordía las uñas del hombre y encendía su cara. A su espalda, el lamento del bandoneón no ahogó la tos de la mujer que hundía el alma en el vidrio de la copa (...y el dulce mirar de tus ojos que no siento ya...)
“Quedate quieto que allá viene, acordate que es el último, el enrejado. Papá, está haciendo mucho frío. Aguantá Johncito, que con lo de ahorita mañana te compro los zapatos que querés.
El tren pasó a ras del hueco que los ocultaba entre las rocas. Con los músculos semejantes a nudos el hombre se lanzó sobre el techo y en segundos se dirigió al objetivo. Lo vio saltar a tierra luego de empujar a un enorme cerdo que rodó varios metros emitiendo horribles chillidos y corrió a ayudar en el instante mismo que restallara a centímetros de su piel un látigo que mil veces le perseguiría en los corredores del crimen: Por encima del traqueteo de los vagones que se alejaban, tronó una ráfaga de fusil. Un silbido cortó el aire y tras un segundo oyó exclamar, Corré John Fabio no te vayan a coger también. Volteó y distinguió en la oscuridad al hombre, de bruces sobre las traviesas. Regresó y se inclinó para auxiliarlo pero este lo rechazó, Escondete pues hombre que yo estoy jodido, me cascaron en la pierna. Pero no puedo dejarlo aquí pá, suplicó su voz de niño. El hombre se tomaba el muslo sangrante y cambió el tono:
–Ya le enseñé lo que necesita saber mijo; no llore que yo vuelvo a buscarlos. Ya sabe como defenderse, no abandone a Emilce mientras tanto, cuídemela bien.
El tiempo le alcanzó para esconderse entre la hierba y ver como varias figuras rodeaban al caído; con los dientes apretados percibió el crujido de las costillas bajo el peso de las botas y la furia de los soldados sin que el hombre doblegado delatara su dolor con quejidos. Las sombras que su niñez pintaba gigantes arrastraron al padre hasta fundirse en la bruma. Como un fantasma pequeño regresó al rancho en penumbra y no reparó que la mujer sin sueño lo observaba entre lágrimas.”
El hombre protegió el fuego con las manos y la mirada absorta.
“Quedate acostado John Fabio que no lo podemos salvar. Vieja quiero saludarlo, así sea de lejos. Ahora sí podrás ir a la escuela, vaticinó la mujer, pero no le alcanzó el eco de sus esperanzas de madre. Atravesó descalzo el llano y escuchó los sonidos del tren. Se acercó a la carrilera y divisó el rostro de su padre como un sudario teñido de moretones tras la reja del último vagón. Parecía sonreír.”
La cerilla consumó el final. El hombre encendió el cigarro ansioso que oprimía en los labios y rebosó sus pulmones de nicotina y pólvora antes de leer el reloj en la diestra.
La sabana tembló la inclemencia de la explosión, el puñal telúrico que arrasa la vida y el mundo a su paso. Sin esperar vueltas salió a la lluvia de la calle que le mojaba el gabán y trenzaba su cabello en desorden, pisó la acera salpicada de muerte y desapareció entre el horror de la muchedumbre y la gritería unánime.
Cuento Finalista del XXXV Concurso Hucha de Oro, Madrid, 2008
.